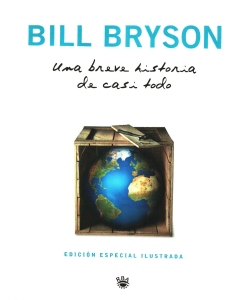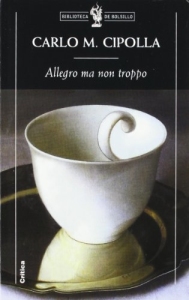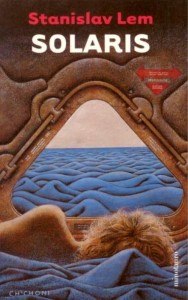Seguro que ya han notado ustedes que la vida humana está de moda. También la de las ballenas, es verdad, pero ha quedado reservada para beneficio exclusivo de los hombres la idea de que su vida goza de una dignidad fuera de lo común. Hay propagandistas del hombre, propensos a la hipérbole, que no dudan en calificar la vida humana, también la del más inhumano de los hombres, nada menos que de sagrada.
Seguro que ya han notado ustedes que la vida humana está de moda. También la de las ballenas, es verdad, pero ha quedado reservada para beneficio exclusivo de los hombres la idea de que su vida goza de una dignidad fuera de lo común. Hay propagandistas del hombre, propensos a la hipérbole, que no dudan en calificar la vida humana, también la del más inhumano de los hombres, nada menos que de sagrada.
Qué extraña ocurrencia la de calificar así algo tan frágil, tan efímero, como es la vida de los hombres. Sagradas acaso pudieran ser las vidas de Baal, Ceres, Osiris, Jehová, la Virgen del Rocío, siempre que no adolecieran del pequeño inconveniente de su irrealidad; pero afirmar que la vida del hombre es sagrada es, qué duda cabe, una exageración mayúscula.
Fundar la condena de la pena máxima en esa supuesta índole sacra de los hombres se expone a una refutación inapelable: la propia muerte del reo testificará que al menos él no era uno de los sagrados inmortales.
Quizá lo único que se quiere decir con esa fórmula hiperbólica es que nadie debe disponer de la vida de los demás, dado que todo hombre es un fin en sí mismo y que la pena de muerte atenta contra esa excepcional condición que adorna al ser humano. En este caso la fuerza de dicho planteamiento es anulada por su propio defensor, que está obligado a negar hasta la posibilidad lógica de arrancar a una persona una cualidad que previamente ha juzgado como consustancial a la misma.
Quien ve en la pena de muerte un atentado contra la dignidad humana cae en una contradicción: afirma por un lado que cada hombre está adornado por un atributo que le es tan íntimo y consustancial, que nada ni nadie puede robárselo, y por otro lado sostiene que la pena de muerte, al fin y al cabo un fenómeno humildemente empírico, tiene la capacidad de negar un atributo tan acorazadamente metafísico como la dignidad humana.
Quizá sea este el momento adecuado para confesar cuán problemática me parece la pretensión de dar con un atributo en el que fundar la inviolabilidad de la vida humana. Pues, una de dos: si buscamos tal fundamento en una característica propia de los hombres —¿y cuál más exclusiva de los mismos, por lo que se dice, que la racionalidad?—, nos topamos con una insalvable incongruencia, una inconmensurabilidad abismal entre esta característica y aquella inviolabilidad; pero, si queremos que la cualidad fundamental sea congruente con lo que pretende fundar —¿y qué fundamento más adecuado al respeto a la vida exigible a unos que el correlativo deseo de vivir de otros?—, entonces, dada la universalidad de tal deseo, el cual desborda con creces los límites humanos, debe quedar prohibido el sacrificio de toda forma de vida, por ínfima que nos parezca, lo que constituye un ideal seguramente santo y ciertamente imposible.
Por lo que se refiere a la primera de las dos opciones, sorprende que una consecuencia que suele derivarse de la racionalidad del hombre sea el deber incondicional de no atentar contra su vida. ¿Cómo no advertir ahí un salto fuera de toda lógica? De la creencia en la calidad racional de un individuo lo único que debería seguirse son las ganas de sostener un diálogo inteligente con el mismo; nada más. Hay la misma relación —es decir, ninguna— entre el derecho irrestricto a la vida y la índole racional de quien se atribuye ese derecho que la que hay entre el mismo derecho y, pongamos por caso, la verticalidad de ese individuo.
El mejor fundamento del respeto que debemos a la vida de un individuo cualquiera —y esto nos conduce a la segunda opción— parecería ser su deseo de vivir. Ahora bien, dado que ese deseo lo comparten con la humana todas las especies de seres vivos, parece derivarse de ahí nada menos que la exigencia de un respeto universal: exigencia tan sublime como irrealizable.
Si no lo han hecho antes, es hora de que estallen unos cuantos occidentales: “No estamos dispuestos a aguantar que, intentando cargarse usted un fundamento de la aversión a la pena de muerte, como es el de la dignidad de la vida humana, se lleve por delante tan tranquilamente, la inviolabilidad de la persona humana, que quedaría a merced de cualquier transeúnte.” Algo de razón tienen en su protesta, pues mis razónes prueban más de lo necesario. Pero ése no es un problema de mis razones, sino de los que perdemos el blindaje de la suprema dignidad de la persona humana.
Antes de dar por concluida esta reflexión, no quiero pasar por alto una defensa del castigo último que intenta beneficiarse del prestigio de la mencionada idea de la inconmensurable dignidad del hombre.
No hará mucho oí a un jurista norteamericano sostener que, en los casos de asesinato, es precisamente el respeto a esa dignidad humana —la de la víctima del crimen— el que exige que el asesino sea ejecutado: todo lo que no sea la muerte del criminal degradaría a su víctima. De este modo, una noción que comenzó sirviendo a la causa abolicionista parece servir también a los fines del bando contrario.
Sin embargo, no debe pasarse por alto que, si en el planteamiento abolicionista dicha noción gozaba de una manifiesta centralidad, ahora su lugar ha pasado a ser secundario; lo fundamental en esta defensa de la pena de muerte vuelve a ser la tesis de la proporción, en este caso entre el supremo atentado contra la dignidad humana en que consistiría todo asesinato y la muerte del autor.
Si el enemigo de la pena máxima decidiera prescindir de la idea de esa fantástica dignidad con que habría sido agraciado el hombre, es seguro que aún querrá tantear otras vías que le permitan justificar su hostilidad. Por ejemplo, recordando los casos de fatales errores judiciales que ya no admiten rectificación a causa de la muerte del reo. Esa irremediabilidad de la muerte, junto al hecho de ser decidida por seres que pueden errar en sus juicios, parece un argumento abrumador contra la pena capital.
Pero ya veremos que no es así.
Escrito por Gengis Kant.
 Es hora de que sepan ustedes que todos los muertos, sin excepción, tienen la triste propiedad de estar verdaderamente muertos; tan muertos, que ni son capaces ni tienen la mínima gana de volver a la vida. Me refiero —no vaya a salir algún creyente a desmentirme— a la vida de verdad, a la que llevaba aquella nonagenaria que dudaba de que en el cielo fuera a estar tan bien como en Rentería. La muerte es irreversible, o, si lo prefieren, irremediable: no entraré en esas sutilezas.
Es hora de que sepan ustedes que todos los muertos, sin excepción, tienen la triste propiedad de estar verdaderamente muertos; tan muertos, que ni son capaces ni tienen la mínima gana de volver a la vida. Me refiero —no vaya a salir algún creyente a desmentirme— a la vida de verdad, a la que llevaba aquella nonagenaria que dudaba de que en el cielo fuera a estar tan bien como en Rentería. La muerte es irreversible, o, si lo prefieren, irremediable: no entraré en esas sutilezas.